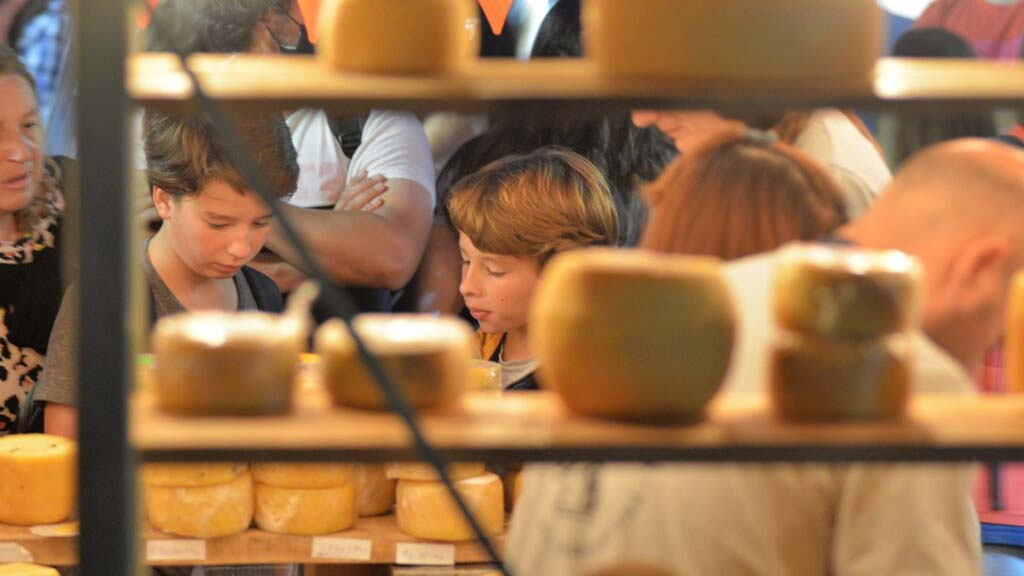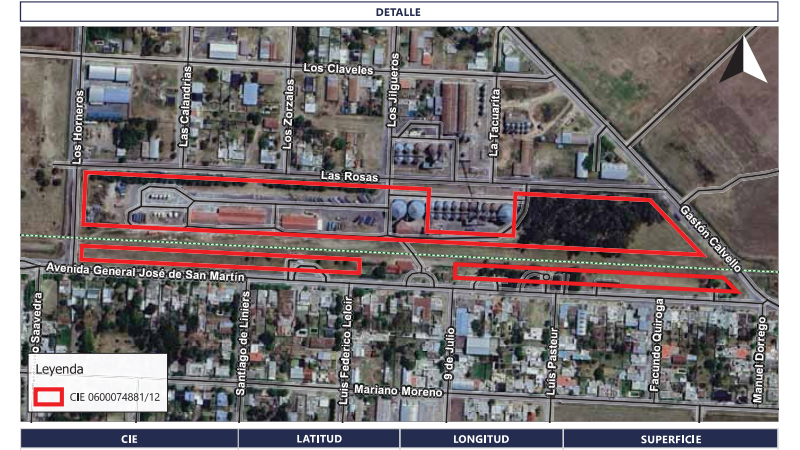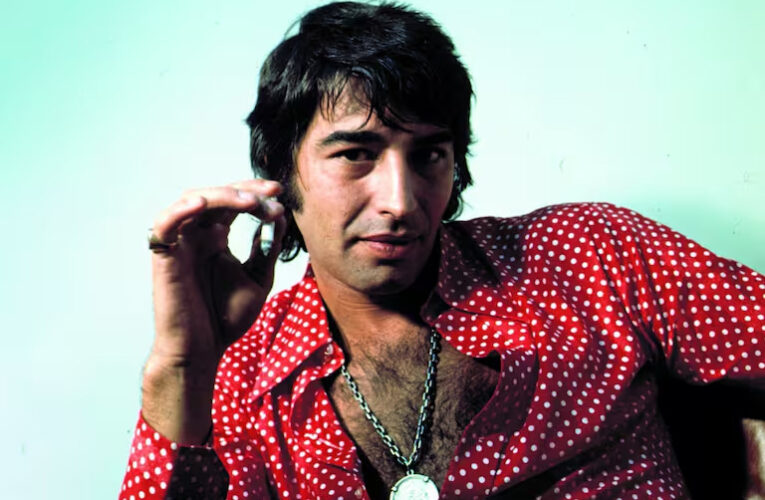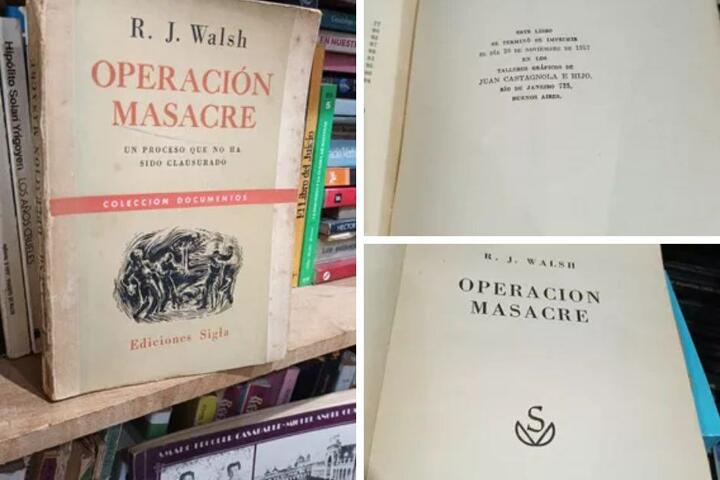Afrodita en el Plata: el rescate de la poesía de Nosis de Locri
Rara Avis Editorial publicó no hace mucho un exquisito libro titulado Besada por Cipris. Con texto griego original, traducción y amplio comentario de Mariana Gardella Hueso, el libro reúne todo lo que sobrevivió de la antigua poeta griega Nosis de Locri, una virtual desconocida en el mundo hispánico, una auténtica rara avis.
Es tan rara que, a diferencia de muchos de sus pares de la antigüedad, ni siquiera tiene un nombre estandarizado en nuestra lengua. Las distintas fuentes de referencia la llaman Nossis, Nosis, Nóside; y a su lugar de nacimiento, Locro, Locros, Lócride, Locris, o su nombre actual –el que optó tomar Gardella Hueso–, es decir, Locri, un pueblito calabrés, casi en la punta de la bota italiana, que mira hacia el mar Jónico y hacia esa Grecia que lo fundó, hace casi tres milenios. Un poco más abajo, estrecho mediante, está Sicilia, isla privilegiada de los grandes asentamientos helénicos de la llamada “Magna Grecia”: Siracusa, Agrigento, Selinunte.
De Nosis de Locri sabemos poco y nada, salvo lo que ella misma quiso decirnos, detalle que debería ser tomado con pinzas, como todo producto de un yo poético. Locri, que entonces se llamaba Locros Epicefirios, para distinguirla de Locros Epicnemidia y Locros Opuntia, ciudades estas sí de la Grecia propiamente dicha y de donde se supone llegaron sus primeros colonizadores, estaba entonces en los arrabales del mundo helenístico, como ciudad (polis) semilibre, a veces dependiendo de Tarento, otras de Siracusa, luego conquistada por los cartagineses y por fin por los romanos. Hasta ahí, su pueblo. Ahora, su vida.
Vida de Nosis
De Nosis sabemos que floreció hacia el 280 o 300 antes de nuestra era; era hija de una tal Teufilis y nieta de una tal Cléoca. Noble, al punto de poder ofrecer caras ofrendas a la diosa Hera, y poseer una cultura libresca amplia en un tiempo en que el precio de los libros era prohibitivo. Nos informa que tejía, que admiraba –¡y quién no!– la poesía de Safo de Lesbos. Nos menciona las diosas que adoraba: previsiblemente, Afrodita, pero también las Musas, Hera, Artemisa, las Gracias. La arqueología de Locri confirma que varias de estas, junto con Perséfone, la diosa de los muertos pero también de la primavera, eran las deidades principales de Locri. De las divinidades masculinas, menciona a Adonis y quizás a Eros (Gardella Hueso prefirió traducirlo no como nombre propio sino como sustantivo común abstracto: “deseo”; otros traductores optan por “amor”).
Le gustaba el arte: seis de sus doce poemas supervivientes son écfrasis, es decir, descripciones de obras u objetos artísticos. Le gustaban las muchachas: esas écfrasis, en realidad, son retratos, intermediaciones que remiten a los rostros y los cuerpos de seis chicas cuyos nombres menciona con delectación. Era amiga de Rintón de Siracusa, un alegre escribidor de medio pelo, que borroneaba parodias de tragedias, y del que ella a su vez escribió un alegre epitafio.
Una obra de 48 versos en 12 epigramas
De Nosis sobreviven exactamente cuarenta y ocho versos distribuidos en doce epigramas. Esta forma poética nació para ser inscripción en piedra y terminó siendo un modo de refugio intimista cuando los imperios arrasaron con las certezas de las viejas polis griegas. Cada epigrama tiene cuatro versos, en hexámetros, una métrica que antes se reservaba a la épica, no a la lírica. Cuarenta y ocho versos parecen poquísimo, pero son de poemas íntegros; de Safo se ha salvado mucho más, pero de modo fragmentario. De otras poetas griegas, nada o casi nada. Detrás de esa docena de poemitas intuimos una obra mucho más vasta, que posiblemente se ha perdido para siempre.
Por los testimonios de la antigüedad –que esta edición también incluye en edición bilingüe– sabemos: le gustaban los dildos de cuero según Herodas; era considerada una de las nueve grandes escritoras griegas y quizás la de lengua más “femenina” según Antípatro de Tesalónica; y que “sus tablillas [estaban] hechas con la cera derretida por Eros”, según Meleagro de Gádara.
Nosis es también la historia de una muy tardía recepción. Sus poemas se conocieron dispersos a través de antologías realizadas, como mínimo, mil años después de su muerte, en la Grecia del Imperio Bizantino: la Antología Palatina, del siglo X, luego insertada en la Antología griega, de comienzos del XIV. Ambas, conservadas en manuscritos. En cuanto a ediciones de imprenta, Nosis, junto con otros tantos antologados, debió esperar al siglo XVIII. Sus primeros y grandes traductores fueron franceses: una línea que va de André Chenier a Marguerite Yourcenar.
Si se quiere, la recepción francesa de Nosis estuvo marcada por afanes esteticistas, decadentistas voyeristas. La que hoy predomina en el mundo anglosajón, previsiblemente, tiene que ver con uno de los tantos discursos atomizantes de la posmodernidad, aunque muy a menudo busque efectos totalizadores –e incluso, totalitarios. Hablamos, por supuesto, de los distintos conglomerados que constituyen las teorías y perspectivas de género. Nosis ha sido destripada en las academias del imperio, diseccionada, a veces vivificada, y otras muchas, recadeverizada en tesis, estudios monográficos, papers y otras yerbas, que ya empiezan a sumar sus miles de páginas en torno a esos apenas cuarenta y ocho versos.
Para bien o para mal, la traductora Gardella Hueso bebió de ambas tradiciones, aunque nadie podrá negarle que logró un producto con una voz y un estilo propios. Nos lo obsequia con una prosa clara que se agradece, nada grisácea, didáctica, pero que no toma al lector por estúpido.

Trabajo de traducción y edición
Mariana Gardella Hueso es porteña, nació en 1988, y se doctoró en filosofía por la UBA, donde también ejerce la docencia; es investigadora asistente del CONICET. Militante lésbica, se especializó en filosofía antigua y, dentro de ella, el postergado cosmos de las mujeres. En realidad ha ampliado su marco, para englobar poetas y artistas. Besada por Cipris fue precedido por un estudio, en coaturía, sobre Cleobulina, poeta y filósofa rodia. Más recientemente, publicó Las griegas, un libro de alta divulgación.
Besada por Cipris tiene el encanto de un texto bien editado, estéticamente amigable. Incluye imágenes, cuadros, un mapa. Los poemas de Nosis se presentan en tres formatos: la traducción castellana, el original griego en hermosa tipografía, y una transliteración al alfabeto latino, aunque, contra la promesa del prólogo, no distingue entre vocales largas y comunes. La transliteración no es un dato menor: se puede ignorar por completo el griego, pero una lectura en voz alta devuelve ecos, juegos, sonoridades de esa hermosa lengua. Mucho antes del famoso aforismo de Verlaine –de la musique avant toute chose–, los griegos sabían que la música era algo esencial y anterior a la palabra, pero que la palabra podía seguir siendo sonido y silencio, y hasta una pequeña danza.
Los poemas reciben un título, del que carecen los originales; esa decisión, por supuesto, condiciona la lectura. El orden no es el de las ediciones canónicas en griego –que es bastante arbitrario–, sino que busca una suerte de hilo conductor. La traducción es sin métrica, llana, quizás en exceso: los versos encabalgados son simplificados en uno solo, los hipérbatos son puestos en orden, los asíndeton son remplazados por preposiciones. Se poda ese barroquismo que es casi connatural a la poesía del período helenístico. De todos modos, se obtienen hermosos resultados como éste:
Más dulce que el deseo, nada. Todas las otras alegrías quedan en segundo lugar.
De mi boca escupo la miel.
Esto dice Nosis: quien no fue besada por Cipris
no sabe qué flores son rosas.
Hasta donde sé, es la primera traducción de Nosis realizada en castellano de este lado del Atlántico; del otro lado, la preceden la de Manuel Fernández-Galiano, y la de Bernabé Pajares y Rodríguez Somolinos. A los textos de Nosis siguen, como dijimos, los testimonios que han quedado de la antigüedad. Y luego tenemos un largo ensayo –más de cincuenta páginas– y una generosa bibliografía. Me centraré en el ensayo, que es luminoso y desconcertante a la vez, al menos para los que estén acostumbrados a una filología clásica más tradicional.
La propia Gardella Hueso nos previene con toda honestidad que “como sabemos muy poco sobre ella [Nosis] y su obra se conserva en estado fragmentado, en el ensayo hay datos probablemente certeros, pero también interpretaciones de esos datos que, “sumadas a diversas presunciones y especulaciones, buscan completar los vacíos”. Un poco después la traductora califica su tarea como “inevitable y fecundamente ‘anacrónica’”. Y cumple con su palabra.
La sensación general es que el ensayo, que, como apuntamos, es de gratísima lectura, ya contiene in nuce su propia refutación. Se fuerzan muchas hipótesis, se trae mucha agua para el molino del feminismo, se le hacen decir a los textos cosas que, a un pobre tonto como yo, nunca se le hubieran ocurrido de no tener en cuenta los complejos argumentos de académicas como Emily Hauser o Marilyn B. Skinner, evidentes trampolines de la propia ensayista. Como que se va demasiado lejos a partir de unos versos muchas veces meridianamente claros; se quiere hacer de Nosis alguien que “cuestiona y se aparta de los mandatos que recibe como mujer”, cuando en realidad pareciera una chica bastante domesticada. La traductora siente una evidente debilidad por su traducida.
Es la primera traducción de Nosis realizada en castellano de este lado del Atlántico.
Ejemplos de presuntos excesos
En uno de los epigramas, Nosis nos informa que es hija de Teufilis y nieta de Cléoca; es decir, traza una genealogía femenina. “Curiosamente –agrega Gardella Hueso – no nombra a su padre ni a sus abuelos”. Pero si uno consulta las nada sospechosas Historias de Polibio, XII, 5-6, que vivió poco después de Nosis, nos enteramos que la nobleza de Locri, curiosamente, se transmitía matrilinealmente, se nos cuenta el mito fundante de esa extraña costumbre (¡en la mismísima guerra de Troya!), y se agrega que en Locri había fialéfora (portadora de una copa sagrada, una suerte de sacerdotisa) y no fialéforo, como era lo habitual en otras ciudades griegas. En ese entorno, pues, lo extraño o disruptivo hubiera sido mencionar al padre, no a la madre o la abuela.
Otro caso: en una de sus écfrasis, Nosis habla de un retrato de una tal Melina que parece ella en persona (el texto griego, de hecho, dice automélinna, y el elemento compositivo “auto” es el mismo que seguimos usando en castellano: automóvil, autogestión, etc.). De esto, Gardella Hueso deduce una suerte de valorización del arte como creación, y hasta una discusión con los textos de Platón: este veía realidades solo en el mundo de las Formas arquetípicas, del cual nosotros somos una copia; por lo tanto un retrato sería la copia de una copia, una mímesis en tercer grado. Mucho después, Porfirio diría de su maestro Plotino que este odiaba la idea de retratarse, precisamente por esa degradación del ser en tal proceso. Nosis, en cambio, sería casi un anticipo de la noción (muy cristiana, de hecho: derivada de Agustín y del Seudo Dionisio Areopagita) del arte como conservador de lo divino. Amén de la deducción desaforada a partir de la pobre partícula “auto”, en los tiempos de Nosis, el platonismo medio, con Arcesilao de Pitane a la cabeza, o las otras escuelas, habían convertido gran parte de los textos de Platón casi en una antigualla, y de lo conservado en la memoria colectiva, parecían estar preocupándose por cualquier tema menos por el de la mímesis o la creación artística.
El ensayo pone a dialogar datos, poemas y costumbres de Nosis con autores variopintos de la antigüedad. Pude aislar una veintena, con fragmentos traducidos de sus fuentes por la propia Gardella Hueso, que dan muestras de una erudición impresionante. Van desde Homero hasta Ateneo de Náucratis, separados entre sí casi por mil años. Y ahí hay una virtud, pero también un problema. Porque el desprevenido lector, en la vorágine de citas, puede creer que Homero era coetáneo de Plutarco, o que Aristófanes mateaba con Ovidio. Que la antigüedad fuera antigua no significa que lo asincrónico fuese diacrónico; sería como creer, en la historia argentina, que Juan Díaz de Solís puede parlamentar con Menem, o el arte de los comechingones con el de Marta Minujín.
Tal milagro puede darse en el eterno presente de la Eternidad, pero no en el de los pobres entes sublunares: incluso los grandes griegos estaban atados a una cronología. Así, Nosis parece insertarse en una historia de las mujeres sin cambios ni rugosidades, de la Grecia arcaica a la prebizantina, y de la cual se salvarían del silencio androcéntricamente impuesto solo unas cuantas letradas nacidas por generación espontánea.
Ese método, tan posmoderno, donde todo es un constructo que puede violar las reglas tanto de la biología como a veces también las de la historia, solo se presta a confusiones. Recordemos la obsesión francesa –Gautier, Baudelaire, Balzac, los decadentes, Proust– por espiar y reinventar el mundo lésbico desde un cedazo perverso. ¿Es necesario, siglo y pico después, hacerlo desde la hagiografía?

Las gratitudes
Por otra parte, Gardella Hueso puede ser artífice de momentos sublimes en su exégesis, precisamente cuando más logra acercarse a la atemporalidad –que no es lo mismo que ahistocicidad– de la poesía de Nosis.
Nosis tiene un raro epigrama bélico, donde nos habla de una victoria de los locrios, sus paisanos. Nos dice que las armaduras de los enemigos, en vez de ser abandonadas por estos en la huida, en realidad son ellas las que los abandonaron, hartas de recubrir cobardes. Es una muy feliz personificación. La comentarista apunta: “Para Nosis, desean también las cosas y estas se irán de nuestro lado cuando ya no nos deseen. Se marcharán los anteojos y los libros cuando ya no deseen nuestros ojos; la cuchara, el martillo y el lápiz cuando ya no deseen nuestras manos; la bicicleta y nuestros zapatos cuando ya no deseen nuestros pies. Quizás estemos aquí solo porque el mundo nos desea, desea cada parte de nuestro cuerpo”.
Mientras este mundo siga existiendo y no se decida a nuestra merecida extinción, es un acto de felicidad redescubrir a Nosis; que Nosis, pese a los siglos y los continentes interpuestos, nos siga deseando. Agradezcamos de corazón que Mariana Gardella Hueso nos la traiga hasta aquí, a nuestra casa.